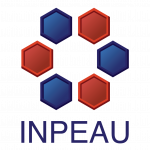La Universidad, entre el desconcierto y la necesidad de la reconstrucción en tiempos de coronavirus

Fonte da foto: arquivo pessoal
Por Augusto Pérez Lindo
Toda mi vida he defendido la función activa de la universidad como actor social, político, económico y cultural. Este pensamiento lo desarrollé a partir del libro de 1985: Universidad, política y sociedad (EUDEBA, Bs.As.) Por eso me decepciona el desconcierto que parece haberse apoderado de las universidades latinoamericanas frente a la crisis económico-social y la Pandemia que estamos soportando.
¿Qué podíamos esperar de las universidades en estos contextos? Por lo menos, que tuvieran proyectos, que propusieran políticas para afrontar los efectos de la Pandemia y de la catástrofe social. Porque de lo que se trata no es solo del Coronavirus sino de la recesión económica, de la pobreza masiva, de las violencias que nos amenazan con la desintegración social.
Mientras en Europa los estudiantes secundarios convocados por Greta Thunberg manifiestan todos los viernes para frenar el cambio climático, en Brasil las universidades no reaccionaron suficientemente para que el país enfrente eficazmente los devastadores incendios de la Amazona. En Argentina las universidades no han sido capaces de articular planes y proyectos para enfrentar la recesión, la inflación y el crecimiento de la pobreza.
Después de leer las declaraciones que surgieron de la Conferencia Regional sobre Educación Superior que se realizó en Cartagena en 2008, era dable esperar que los dirigentes universitarios adoptaran actitudes comprometidas para ofrecer alternativas a la sociedad. No hemos visto esto ni en casi ninguna parte.
La suspensión de las clases presenciales desmovilizó a la comunidad universitaria. El aislamiento social que impuso la cuarentena también afectó al funcionamiento de las instituciones. Pero las universidades que ya estaban preparadas para la educación a distancia no dejaron de funcionar, al contrario. Lo que quiere decir que faltó previsión y anticipación a los cambios en casi todas las universidades.
La adecuación al nuevo escenario de la virtualización de la enseñanza constituye un hecho. En muchas universidades el acomodamiento a esta nueva realidad ha sido satisfactorio. Pero en otros casos la falta de preparación de los profesores y la falta de infraestructura tecnológica condujo a la parálisis. Hay que destacar que como efecto perverso de la inadecuación al nuevo contexto de la virtualización muchos estudiantes han comenzado a desertar.
El impacto de la “virtualización” en la gestión y en la enseñanza sorprendió a las comunidades universitarias a los confinamientos que aplicaron la mayoría de los países. Muchos pensaron que esta situación iba a ser muy temporaria. En la Universidad de Buenos Aires hacia el mes de abril 2020 se pensaba que las clases volverían a la normalidad en julio, luego se postergó la expectativa para el mes de septiembre.
En el plano de la gestión ha sido sin duda un factor desorganizador la ausencia de funcionarios, empleados y profesores. La situación se hubiera mitigado si las organizaciones estuvieran digitalizadas permitiendo que muchas cosas funcionaran a distancia. Al no existir esta alternativa se prolongó el receso académico. Con lo cual las universidades perdieron su capacidad como actores sociales y como productoras de conocimiento.
Desde el año 2000 en los Coloquios de Gestión Universitaria de América del Sur (organizados por la Universidad Federal de Santa Catarina y la Universidad Nacional de Mar del Plata) se viene sosteniendo a través de numerosas comunicaciones que las universidades tenían que prepararse para enfrentar las mutaciones y para impulsar acciones ligadas al desarrollo regional.
En la región surgieron universidades virtuales exitosas en varios países. También surgieron programas de extensión y de transferencia de conocimientos hacia la sociedad. Las universidades de Brasil y Argentina crearon numerosas incubadoras de empresas generando nuevas industrias y emprendimientos.
Ahora, junto con los desafíos que plantea la virtualización de la enseñanza y la capacitación de los docentes para afrontarla, nos encontramos con un panorama económico y social muy crítico con altos índices de desocupación, de pobreza, de recesión y de violencia. ¿Qué podríamos hacer al respecto?
En América Latina precisamos una convergencia de las universidades para contribuir a la reconstrucción de nuestros países con estrategias de todo tipo: ecológicas, sociales, económicas, tecnológicas, científicas, pedagógicas. Existen proyectos y experiencia en ese sentido.
En la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ingeniería se la Universidad de Buenos Aires se crearon desde hace diez años programas de emprendedorismo social, para asesorar a sectores populares a crear emprendimientos y conseguir financiamiento. Una de las iniciativas que podría movilizar recursos humanos y crear un nuevo espacio económico sería la la cooperación de las universidades para establecer políticas de “industrialización de la basura”. En la Unión Europea esta iniciativa se adoptó hace más de una década y ha contribuido a crear empleos dignos, ingresos económicos e innovaciones tecnológicas.
Otra iniciativa que podría surgir de las universidades sería la creación de programas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a modernizarse y volverse competitivas con innovaciones tecnológicas. La Universidad Tecnológica Nacional en Argentina ha propuesto esta iniciativa.
Las organizaciones públicas necesitan entrar de lleno a la Era Digital. Las universidades pueden involucrarse en programas de apoyo para lograrlo. Lo más importante sería impulsar estrategias de mediano y largo plazo para adoptar un modelo de desarrollo con uso intensivo de conocimientos. Porque de eso dependerá, también, la empleabilidad de los nuevos graduados universitarios.
Existen muchos programas de extensión y transferencia. Pero ahora se trata de replantear el modelo de desarrollo vigente para terminar con la pobreza, con las catástrofes ecológicas, con la violencia social. Las universidades pueden contribuir a crear un consenso estratégico para asumir un modelo de desarrollo inteligente, igualitario y sustentable.
El próximo Coloquio sobre Gestión Universitaria en América del Sur podría ser una oportunidad para convocar a dirigentes universitarios a presentar alternativas. Las asociaciones universitarias pueden contribuir a crear consensos sobre distintos tipos de estrategias.
Creer que solo los actores económicos y políticos pueden afrontar las crisis que experimentamos es un grave error. En Argentina tenemos 4 millones de estudiantes en Educación Superior y Brasil tiene cerca de 10 millones. En toda América Latina más de 30 millones de estudiantes y cerca de 500 mil investigadores. Esto indica que disponemos de un capital intelectual suficiente para impulsar un modelo de desarrollo inteligente, solidario y sustentable.
No se trata de un utopía, tenemos los recursos disponibles. No se trata tampoco de una improvisación, desde los años de 1970 expertos como Amilcar Herrera, Jorge Sábato, Oscar Varsavsky, y otros junto con la CEPAL propusieron ideas y proyectos para lograr un desarrollo sostenido de América Latina a través de la educación, las ciencias y las innovaciones tecnológicas. Es la hora de retomar esos objetivos y de ofrecer desde las universidades alternativas para un futuro mejor.
*Augusto Pérez Lindo: Profesor del Doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior, UNTREF y del Doctorado en Educación Superior de la Universidad de Palermo, en Argentina. Ph.D., Universidad de Lovaina, Bélgica. Ex Profesor Titular de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Autor de 27 libros sobre Universidad, Filosofía, Educación y Gestión del Conocimientorofessor e pesquisador do Mestrado Profissional e Doutorado em Administração da Unoesc, Campus Chapecó (SC)
Este artigo é de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a visão do INPEAU